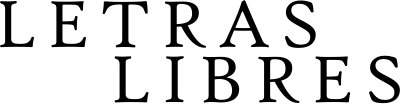Cuando ya casi todo había sido consumado, un casi consumido Jack Kerouac abría su crepuscular y triunfalmente derrotado Big Sur (1962) con una nota al lector donde avisaba que “mi obra comprende un vasto libro como el de Proust, con la diferencia de que mis remembranzas fueron escritas en movimiento y no en un lecho de enfermo”; y que debía ser comprendida como la “leyenda de Duluoz”, nombre de su alter ego más recurrente y definitivo.Pero mucho antes, todo el mito y la mitología había comenzado con este La ciudad pequeña, la gran ciudad (que revisita, con nueva traducción de Andrés Barba en la Biblioteca Kerouac en Anagrama, al descatalogado La ciudad y el campo) publicada originalmente en 1950 bajo el nombre de John Kerouac. Aquí, la génesis del primer latido beat de todo lo por llegar y por ir con un fuerte perfume que –ya desde el título original: The town and the city– evocaba a ese otro gran escritor grafómano y cronista de sí mismo que fue el desmesurado y multiepifánico y, sí, proustiano Thomas Wolfe. Y aquí Kerouac –todavía no escribiendo bajo el torrencial dictado de la “prosa espontánea” sino con una meditada cadencia más cerca de sus mayores en lo nómada como Herman Melville o Jack London– no es aún Jack Duluoz. Ni siquiera es Sal Paradise. Pero sí ya por entero y está todo y están todos: la tensión entre la represora vida de provincia y la desinhibida metrópoli y los transparentes alias de Allen Ginsberg y William S. Burroughs y Joan Vollmer y Herbert Huncke y David Kammerer y Edie Parker y días veloces y noches largas y bajar a sótanos para ascender a los cielos.
Y de nuevo –volviendo a viajar con Kerouac– la comprobación de que lo suyo sigue tan vivo como siempre. Y acaso –releído en tiempos más bien inocurrentes– más vivo que nunca en esa suerte de especie donde también cabe catalogar a las épicas íntimas de Henry Miller, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Denis Johnson y hasta Roberto Bolaño.
Sí: un escritor inicial en lo iniciático y su Mondo Beat (algo que en su momento inquietó mucho a J. Edgar Hoover, director del fbi, considerándolo “una de las mayores amenazas para nuestro país” tal vez porque beatnik se escribía parecido a sputnik). Un Maravilloso Mundo de Jack que no ha dejado de expandirse a partir de esa primal y prodigiosa concentración de energía (tened en cuenta que buena parte de lo que escribió Kerouac fue tecleado entre los años que van de este debut al magno opus 2, En el camino, en 1957,y su scroll original: En la carretera) desde la que se expandió no solo toda una nueva literatura generacional encontrada y antisilenciosa sino todo un way of life: un big bang como música/aullido de fondo para aquel big boom de la segunda posguerra del siglo. Después, enseguida, la efímera moda de sabor-de-temporada, el permanente desprecio de la academia y de más de un colega (Truman Capote entre ellos, quien degrada lo de Kerouac a mera “mecanografía”) y de buena parte de la crítica una vez masticada y escupida la novedad de aquel a quien consideraban un buen salvaje e idiot savant, pero que en verdad –como lo atestiguan numerosos documentos y testimonios– era un voraz lector tan exquisito como perceptivo.
De ahí y por eso, entonces, los blues de la ya mencionada Big Sur (hoy, como postulan numerosos especialistas con el Revolver ganándole al Sgt. Pepper’s de los Beatles, para muchos beat-estudiosos muy por encima de En el camino). Y Kerouac como pésimo conductor que odiaba los autos, despreciando casi antisemíticamente a Salinger, viviendo con su madre, asqueado y atemorizado de/por sus fans-hippies que lo perseguían como a trompetista de Hamelín be-bop, homófobo alcohólico y agonizando por hemorragia estomacal frente al televisor.
Pero, aun así, Kerouac permanece. Su vida póstuma editorial viene siendo tan poderosa como las de Francis Scott Fitzgerald, William Faulkner y Ernest Hemingway. Aquellos apóstoles que lo sobrevivieron (los ya mencionados Ginsberg y Burroughs no solo jamás renegaron de él sino, cada uno a su manera, todo lo contrario; mientras que el electrón libre Neal Cassidy nunca le reprochó demasiado que lo haya aprisionado/vampirizado como personaje icónico) mantuvieron su recuerdo inolvidable. Y su tránsito fue retomado desde Bob Dylan (su Highway 61 con no direction home complementando el rumbo con el home I’ll never be de En el camino) hasta por casi todo joven que hoy haga autoestop por las autopistas del Lonely Planet a la caza de un satori personal a la vez que colectivo así como por todo adulto nostálgico y alguna vez contracultural que recientemente haya ido al cine a ver la adaptación de Queer de Luca Guadagnino y que adquiera la reedición con bonus-tracks del Beat de King Crimson.
Aunque los materiales más nobles y atendibles han sido, por una vez, no apenas tributarios o epigonales sino de puño y letra del propio profeta que nunca quiso serlo y siempre renegó de eso, de ser el “king of the beats”, prefiriendo definirse como “un extraño solitario loco místico católico”. Así, han abundado los ensayos atendibles (como el gracioso y casi de autoayuda Why Kerouac matters de John Leland), las muchas biografías (a destacar la coral de Barry Gifford), los journals en Windblown World y dos monumentales volúmenes de cartas tan importantes y reveladores como las ficciones que se nutrieron a fondo de ellos, las memoirs de quienes se lo cruzaron, las películas de variable calidad. Y hallazgos cuasi arqueológicos y previos a La ciudad pequeña, la gran ciudad como Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques (en coautoría con Burroughs), The sea is my brother y The haunted life y todo lo primigenio en francés y reunido en el volumen del 2016 por la Library of America bajo el título de The unknown Kerouac. Lo que ahí se reúne –junto al estudio biográfico de 2012 The voice is all de Joyce Johnston, alguna vez novia y autora también de Personajes secundarios, deslumbrante memoir sentimental de chica-beat– resulta, ahora, de extrema utilidad para la reconsideración del autor en general y de La ciudad pequeña, la gran ciudad en particular.
En esta novela –pendulando entre Massachusetts y Manhattan, retratando una origin-story que reescribiría ya en llamas en La vanidad de Duluoz– da cuentas de sus hazañas como futbolista americano de college o de sus proezas como bohemio made in usa pero ya listo para soltar amarras y hacer y deshacer mundo.
Y se sabe que Kerouac quiso entregar el manuscrito al legendario editor Maxwell Perkins, pero que este ya había muerto y entonces la editorial Scribner’s lo rechazó. Y fue Albert Kazin quien lo consideró y recomendó reducirlo a la mitad para hacerlo comercialmente viable y Mark Van Doren quien lo llevó a la editorial Harcourt Brace, donde se publicó a principios de 1950. Algunos lo celebraron, algunos lo condenaron y el productor David O. Selznick hasta pensó que ahí había una película que nunca se filmó. En su momento, un joven James Salter vio la novela en el escaparate de una librería. Y recordó que había compartido instituto con Kerouac. Y lo compró y apreció allí el tan sabio como astuto procesamiento de lo de Wolfe: “Esa exuberancia que Kerouac encontró en él y transformó en una fuerza torrencial para que la elegía sonara a jazz. Leí La ciudad y el campo y me conmovió profundamente el mero hecho de que se hubiera escrito.”
Y Kerouac no dejó de escribir y, sí, unos años después, ya saben, ya se sabe: todo eso de “Corrieron juntos calle abajo, interesados por todo de esa forma en que se interesaban por todo al principio y que más tarde se convirtió en algo mucho más triste y perceptivo y vacío. Pero ahora bailaban por las calles como campanitas, y yo fui tras ellos como lo he hecho toda mi vida siguiendo a las personas que me interesan, porque para mí las únicas personas son los locos, los locos por vivir, los locos por hablar, los locos de ser salvados y deseosos de todo al mismo tiempo, los que nunca bostezan o dicen un lugar común y que arden, arden, arden como fabulosos fuegos artificiales amarillos estallando como arañas atravesando las estrellas, y en el medio, ves como la luz azul en su centro aparece de pronto y todos hacen ahh.”
Y ahí está y de eso se trata y sigue estando y tratando: lo que importa y vale es el lenguaje. El idioma tan loco como lúcido de Kerouac que late en los juegos de palabras, en las piruetas entre el inglés y el francés y en esa impostergable necesidad de salir a dar vueltas. Tómalo o déjalo, ódialo o ámalo. Kerouac es un sentimiento, un trip: una buena influencia para los lectores y –no es su culpa– una mala influencia para tanto escritor.
Big Sur termina –antes de despedirse con un largo poema marino– con una invocación. Una casi plegaria que parece reescribir aquellas últimas líneas de El gran Gatsby, la también muy generacional y de autor caído en desgracia para ser redimido y consagrado demasiado tarde para él pero nunca tarde para un lector: “Buscaré mi pasaje y diré adiós un día florido y dejaré atrás San Francisco mientras vuelvo a casa por la otoñal América y todo volverá a ser como lo fue en el principio… Simple y dorada eternidad bendiciéndolo todo… Nada ocurrió, ni siquiera esto… Habrá adioses y sonrisas y en suaves noches de primavera yo estaré en el jardín bajo las estrellas… Algo bueno resultará de todas esas cosas… Y será dorado y eterno… Nada más que decir.”
En cambio, antes, en la fundación de La ciudad pequeña, la gran ciudad,Jack Kerouac se despide y despide a su protagonista en la tormenta y creyendo oír “un zumbido salvaje de voces, las queridas voces de todos aquellos a los que había conocido, como si le gritaran: ‘¡Peter, Peter! ¿Adónde vas, Peter?’”, y después “se subió el cuello de la chaqueta, inclinó la cabeza y aceleró el paso”.
Y, sí, entonces Kerouac tiene tanto que decir y va a decirlo.
Y, bienvenido, abre la boca y la puerta para salir a jugar y a viajar. ~